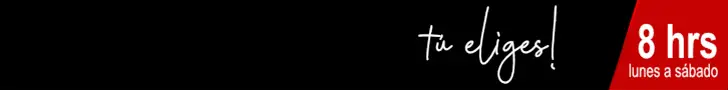El hijo de Caroline White, Seb, tiene síndrome de Down. Su madre desearía que los adultos trataran a su hijo de la manera que lo hacen los demás niños. A cotinuación explica por qué.
Si alguien te preguntara quién o qué te ha dado la mayor lección de tu vida, probablemente dirías que fue un profesor inspirador o alguna clase de tus años universitarios; tal vez fue el año que pasaste viajando por el mundo, el consejo de un mejor amigo, las enseñanzas de tu padre o tu abuelo.
Todas estas personas y experiencias ciertamente han influido en mi visión de la vida y, sin lugar a dudas, han ayudado a dar forma a la persona que soy hoy.
Pero mi curva de aprendizaje más acelerada se ha dado en los últimos siete años. El nacimiento de mi primer hijo con síndrome de Down ha resultado una experiencia completamente transformadora.
Y en este camino he aprendido muchísimo: de mí misma, de los demás, de las prioridades de la vida, de las igualdades y desigualdades. Pero ha sido Seb mismo, y los niños a su alrededor, quienes más me han enseñado.
Mis recuerdos de cómo me enteré de que mi hijo tenía síndrome de Down, cuando apenas tenía un día de vida, son muy vagos y borrosos.
Estaba devastada. Mi mente entró en una espiral de miedo sobre el futuro que nos caería encima y me imaginé una vida de exclusión e incapacidad, de marginaciones, de miradas inapropiadas y de sentirme “diferente”.
Lea: Por qué mongol se usa despectivamente como sinónimo de Down
Por un tiempo pensé que el dolor nunca se iría. En ese entonces, mi hijo no sólo tenía síndrome de Down: era síndrome de Down.
Yo misma lo encasillé en una categoría que responde a estereotipos anticuados y fallé en la misión de entender que en realidad era sólo, y ante todo, un bebé.
Mi bebé. Seb.

El dolor se acaba
Poco a poco, el dolor comenzó a ceder y yo me fui enamorando irremediable y completamente de este pequeño hombrecito.
Cada día que pasaba Seb me mostraba un nuevo aspecto de sí: pasó de ser un bebé hermoso a un adorable niño que, a veces, imponía toda clase de desafíos.
Ahora ama el fútbol, andar en monopatín y comer helado y papas fritas, pero odia que le laven el pelo y lo manden a la cama a la hora de dormir.
Es un niño que ha aprendido a leer y escribir, que adora ir al cine y jugar con sus amigos. Nuestras vidas no pueden ser más distintas de las que imaginé cuando nació.
Pero todavía debo enfrentarme a presunciones y nociones preconcebidas hechas por adultos, regularmente y sin mala intención. Gente que me dice que “los chicos como Seb” son amorosos y generosos o que apuntan que Seb parece “tenerlo” (eso, “el síndrome”) en un grado leve.
Y cuando le cuento a alguien que tengo un hijo con síndrome de Down la respuesta más común que recibo es un “Ah!”… y un sentimiento palpable de incomodidad. En más de una ocasión, a la interjección le sigue un “Lo siento”.
Vea: Los desafíos del primer licenciado europeo con síndrome de Down
La mirada del niño

Pero con los niños es diferente. Hay una inocencia bella en los ojos de los niños: ven frente a sí a una persona, no un síndrome.
Seb va a una escuela de educación convencional, la misma a la que va cualquier niño.
Los compañeros del colegio no saben que Seb tiene “una etiqueta”, no tienen ideas preconcebidas de lo que debería o no debería ser, de lo que debería hacer o dejar de hacer.
Sólo es Seb.
Si le pides a uno de ellos que lo describa, dirá que mi hijo es muy hábil sobre el monopatín, que ama el fútbol, que corre a toda velocidad o que necesita un poco de ayuda adicional en la escuela.
Si le preguntas a los padres de esos mismos niños, dirán en la primera oración que es un menor con síndrome de Down.
Vea también: Un cómic con síndrome de Down
Sabiduría de hermano
Seb ahora tiene dos hermanos pequeños y yo jamás les he dicho que él tiene síndrome de Down.
Quiero que crezcan viendo a Seb como Seb, sin más. No quiero que lo etiqueten ni lo excusen.
Por eso me tomó por sorpresa que el hermano de 4 años, de la nada, me dijera un día: “Mami, Seb habla un poco raro, ¿no?”
No estaba preparada para una pregunta de ese tipo y tuve que pensar rápidamente.

“Bueno, ¿has visto que algunos de nosotros somos buenos para algunas cosas y otros son buenos en otras?”, pregunté, tratando de ganar tiempo para poder dar con la respuesta adecuada.
“¿Has visto que Seb es bueno en fútbol y tú eres bueno con las palabras? Todos somos diferentes y somos buenos en distintas cosas”.
“¡Ah, sí! Tal vez estaba hablando en otro idioma, ¡Seb es bueno para los idiomas!”, contestó con entusiasmo.
Y eso fue todo. Nada más, nada menos. Aceptó la explicación y pasó a otra cosa.
Del miedo a la vergüenza
Desearía tanto que cuando me dieron el diagnóstico de Seb hubiera sido capaz de ver el mundo a través de los ojos de un niño…
La noticia no me habría impactado demasiado, quizá no me habría afectado en absoluto.

Me entristece tanto haber perdido esos preciados primeros días envuelta en mi propio –e innecesario- miedo. El temor que me invadió fue, sin duda alguna, producto de la ignorancia.
Crecí en una época en la que los niños (y los adultos) con alguna discapacidad o dificultad para el aprendizaje raramente tenían voz, raramente se “mostraban”. No me acuerdo de haber tenido la oportunidad de hablar o conocer a nadie con alguna discapacidad durante mi niñez.
Los niños con capacidades diferentes no eran parte de las actividades de la escuela, ni de los bailes, ni de las reuniones de niñas Scout, ni del cine o el campo de fútbol.
En realidad, los “discapacitados” eran segregados en grupos cerrados y sólo de tanto en tanto se los veía “en masa” en alguna excursión a un balneario o un parque. Eso hizo que nunca tuviera la oportunidad de ver más allá de la etiqueta que la sociedad les había asignado.
Como consecuencia, cuando mi hijo fue diagnosticado con síndrome de Down me sentí incómoda, fuera de lugar, devastada. Hoy, me siento avergonzada de aquello.