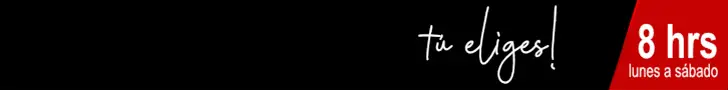Muchas veces me pregunté por qué Augusto Pinochet, en el mundo entero, aparece en todos los listados de los personajes más perversos de la historia universal de la infamia.
La primera respuesta que se me viene a la mente: la crueldad. Pocos regímenes han ejercido una crueldad tan rigurosa, fría y sistemática. El dictador chileno no solo mandó matar a varios de sus amigos y jefes a los que había jurado lealtad eterna, comenzando por el general Carlos Prats, quien lo había aupado y cobijado como se cobija a un hijo, sino que además creó un aparato represivo que recurrió a las sevicias más delirantemente inhumanas de las que se tenga memoria. A un afamado cantautor le reventaron las manos para que no tocara nunca más la guitarra, a una dirigente estudiantil le plantaron una plancha hirviendo para deformarle la cara, a dos adolescentes los rociaron de parafina y los quemaron minuciosamente de arriba a abajo, a un obrero le martillaron los dedos para que no volviera a ejercer su oficio, a una enfermera le atravesaron las manos con yataganes hasta que se fue desangrando entera, a un campesino de 16 años le reventaron la cara y lo encontraron con la boca llena de excrementos de caballo, a un pianista le fueron arrancando una a una las uñas de las manos, a un dirigente político lo mataron a pausas quemándole el pecho con un soplete. Conocí a una adolescente que estaba embarazada porque la habían violado una y otra vez salvajemente en una cárcel clandestina. Conocí a un niño al que le pusieron electricidad en la entrepierna delante de sus padres para que estos “hablaran”. Conocí a una mujer que era incapaz de tener relaciones sexuales porque le habían metido ratones en la vagina, y a otra que la amarraron para que fuera penetrada por un perro entrenado.
El Informe Rettig y sobre todo el Informe Valech –documentos oficiales del estado chileno, redactados por autoridades morales y especialistas de todo el arco político- recogen una parte de esas atrocidades. Me armé de valor y leí de principio a fin el Informe Valech, y la experiencia resultó más terrorífica que las peores novelas de terror. En ese informe, sin ir más lejos, hay una lista de más de mil niños que padecieron vejámenes diversos. Las personas que redactaron ese informe de espanto recibieron decenas de miles de testimonios, aunque fueron muchísimas las víctimas que no se animaron a hacerlo para no revivir el horror, la humillación y el miedo. Destaca el Informe Valech que además millones de chilenos perdieron el trabajo o la vivienda, denigrados, excluidos y acosados, cientos de miles debieron partir al exilio, y muchos de los que se quedaron tuvieron que sobrellevar la estigmatización y la persecución. Algunos fueron detenidos varias veces y debieron cambiar de ciudad. Otros, en sus pueblos, experimentaron el escarnio de tener que convivir con sus propios torturadores. En ese informe pavoroso quedaron registrados más de setecientos regimientos, retenes, comisarías, campos de concentración o cárceles secretas –en todas las regiones del país- donde sucedieron los hechos, con fechas y pormenores.
A pesar de los años transcurridos, los millares de testimonios que recoge el Informe Valech resultan sobrecogedores. “Me rompieron las fibras del ano al meterme objetos contundentes”. “Perdí la visión del ojo derecho por golpes de metralleta”. “Entonces un milico se sacó el pene y me obligó a que se lo enderezara con mi boca, después vino el otro y el otro, el último se fue en mi boca, mi vida nunca fue la misma ya que solo tenía 15 años”. “Me aplicaron el ‘teléfono’, golpes al unísono en ambos oídos, reventándome el derecho”. “Me fueron arrancando las muelas sin anestesia”. “Me colgaron de los pies, me hacían comer excrementos y agarraban del cuello delante mío a mi hija de nueve meses diciéndome que la iban a matar”. “Me molieron los riñones con los golpes y aún tengo secuelas”. “Me obligaron a tener relaciones sexuales con mi padre y con mi hermano”. “Me golpearon tanto que perdí la memoria y la visión”. “Nos hicieron desnudarnos, pasando una barra entre los codos y la parte trasera de las rodillas, la sensación era de descuartizamiento”. “Me deshicieron los testículos con la corriente”. “Tengo huellas de quemaduras de cigarro en todo el cuerpo”. “Me destruyeron la vagina, no pude defecar sin dolor durante años”. “Me dejaron ahí y se me gangrenó una pierna”. “Me tuvieron que extirpar el útero y los ovarios por hemorragias internas”. “Hoy tengo una afección cardíaca producto de la corriente que me aplicaron”. “Quedé con un terror que nunca se me fue, paranoia, claustrofobia, angustia”. “Sigo reviviendo una y otra vez lo que padecí en esos días”. “Todavía lloro mientras duermo”.
¿Cómo se mide la inmensidad de ese dolor? ¿Cómo se mide esa humanidad ultrajada tan masivamente y, por lo general, tan anónimamente? ¿Qué cicatrices pueden quedar en la psiquis de un país después de una barbarie de esas dimensiones?
Lo desconcertante es que lo que vino después fue el silencio. El país oficial sencillamente decidió que todo aquello se metiera debajo de la alfombra. En nombre de la “reconciliación” y la estabilidad política, se resolvió simplemente que no se volviera a hablar sobre el asunto. Se clausuró sin ceremonia alguna la heroica Vicaría de la Solidaridad, se canceló de la historia oficial al Cardenal Raúl Silva Henríquez, se escondieron a conciencia el Informe Valech y el Informe Rettig y los cientos de miles de testimonios, no hubo políticas de reparación, y la prensa casi no volvió a hablar sobre el asunto. Que los familiares se las arreglaran como pudieran. Como en las maldiciones bíblicas, se quedaron a solas con ese quiste los hijos y los nietos y los bisnietos.
Medio siglo después, están a la vista las consecuencias. Todavía hoy hay numerosos políticos y parlamentarios que siguen endiosando a Pinochet y negando que existiera aquel horror dantesco.
Las fuerzas armadas continúan rehusándose a revelar el paradero de más de mil desaparecidos, una palabra que se instaló en el léxico universal a partir de los regímenes militares chileno y argentino. El líder ultraderechista José Antonio Kast, que aparece ahora como favorito en las encuestas para las próximas elecciones presidenciales, se declaró “amigo personal” y participó en homenajes al militar Miguel Krassnoff, uno de los torturadores más sanguinarios, condenado a más de 900 años de cárcel por múltiples casos de violaciones a los derechos humanos. La derecha política chilena no se ha “despinochetizado”. Ni atisbos de mea culpa, ninguna señal de haber dimensionado de verdad la salvajada que fue la política de exterminio emprendida por el estado chileno en aquellos años. Líderes, intelectuales y dirigentes siguen hablando de “caídos de lado y lado” y sosteniendo que solo se trató de ciertos “excesos”.
Cuando el presidente Gabriel Boric otorgó en julio en España una distinción honorífica al jurista Baltazar Garzón -quien hizo que Pinochet fuera detenido en 1998 en Londres en nombre de la justicia universal de las Naciones Unidas-, la derecha chilena reaccionó escandalizada y presentó un reclamo formal ante la Cancillería. “El reconocimiento a Garzón es una vergüenza”, dijo un diputado. “Es una provocación”, dijo otro. No perdonan a Garzón: no le perdonan haber mancillado la figura del “tata” Pinochet. Todo esto no es privativo de la derecha: se ocultó todo durante tantos años, se clausuró tan sistemáticamente esa memoria, que hoy día sale gratis el negacionismo, o relativizar los hechos, o aplicar el viejo sistema de los empates.
La paradoja es terrible: Chile es probablemente el único país del mundo en el cual no existe conciencia aún de lo monstruoso que fue el régimen de Pinochet. Se corrieron todos los límites imaginables del bien y del mal, ni Calígula ni Nerón llegaron a extremos semejantes. Los alemanes se han dedicado durante décadas, día a día, mes a mes, año a año, a recordar el holocausto hitleriano, en películas y ensayos y novelas, en fotografías y cuadros y monumentos, en museos y ceremonias y memoriales. El holocausto chileno, en cambio, ni siquiera tiene nombre. Esa es la frivolidad que se instaló con el peso de la noche, una frivolidad que continúa campeando hoy, como si nada nunca hubiera sucedido.
Pablo Azócar, escritor.
*Columna publicada originalmente en el diario La Tercera